Sociabilidad en red: su contribución a la construcción de un nuevo «nosotros»

Publicado SOCIEDAD DIGITAL, RECONSTRUYENDO EXPECTATIVAS Dossier de Economistas sin Fronteras
Internet está, sigue estando, en el centro del debate como parte esencial de nuestra sociabilidad. Pero una de las contradicciones del momento es comprobar como se ensalza su contribución a las relaciones profesionales y económicas, y al tiempo, se desvirtúa y desprecia la red como vehículo de conversación universal y de expresión democrática.
Sin embargo, su importancia sigue creciendo. Las rebeliones populares recientes en Colombia, Chile o Perú forman parte de un largo rosario que encadena las mayores movilizaciones sociales de los últimos 20 años, (primavera árabe, 15M, Occupy WS…) siempre surgidas desde nuevas plataformas con capacidad para conectar un objetivo y un discurso que se propaga mediante las redes sociales: primero desde los “primitivos” móviles y los SMS, hoy principalmente desde Facebook y Twitter.
En contraste con esa realidad son multitud los trabajos periodísticos y académicos que asocian la red a riesgos y peligros, desde las fake news a la polarización política, desde los ciberacosos al sexting, mientras el networkig se reconoce como principal constructor del capital relacional de las personas, fundamental para su desarrollo profesional.
El propósito de estas líneas es contribuir a reequilibrar el debate. Y eso supone, sin negar esos riesgos, recuperar el hilo de otros análisis para detectar su capacidad para multiplicar los “murmullos democráticos”, que alimentan nuevas formas participativas. Entre otras cosas, porque, probablemente, exagerar los primeros haya sido la vía para desprestigiar y desmasificar las redes con más capacidad de difusión de ideas, como twitter y Facebook.
Ese término, el de los “murmullos democráticos” era una de las precisas metáforas que usaba el profesor Antonio Rodríguez de Las Heras[1] para asociar internet como sustituto de la plaza del pueblo, el heredero de aquel lugar donde se entrelazaba el saber popular, mediante corrillos que se hacían y deshacían espontáneamente, favoreciendo un intercambio de información e ideas del que los señores del poder estaban ausentes y al que respondían tildándoles de meros cotilleos. Desde esa perspectiva sería precisamente su potencia en la construcción de poderes alternativos, facilitador de nuevas identidades colectivas, la que ha obligado a los grandes centros de poder a descender a esa plaza para desvirtuar, con bots y trolls, su capacidad democrática.
El individualismo y la mercantilización que fomenta el sistema capitalista ha hecho que el concepto de capital, vinculado a las empresas, se haya instalado también para medir el valor de las personas. Así, la idea de capital humano ha pasado a representar el valor de nuestros conocimientos y habilidades, mientras el capital social (también denominado relacional) se utiliza para medir el tamaño y la calidad de nuestra red de contactos.
Redes profesionales y relaciones sociales. O Networking frente a capital social
Desde esa lógica funcional, conocida como networking, es incuestionable que las redes sociales son hoy, probablemente, la fuente fundamental de construcción de valor porque definen nuestro capital social entendido como conjunto de recursos potenciales o disponibles que nos proporcionan nuestras redes de contactos personales y profesionales.
Aumentar el capital social se convierte en un fin en si mismo porque se traduce en una mejora de nuestras oportunidades personales y profesionales. Las personas con una gran capacidad de conexión gozan, aseguran, de retornos crecientes, que, siguiendo la lógica mercantil, deben tratar de monetizar a lo largo de su vida.
De un lado, la importancia del capital individual está en función del número de vínculos que cada persona mantenga con el resto de los miembros de la red, de modo que su actividad social se enriquece de forma proporcional al número de seguidores o amigos. De otro, la calidad de los contactos (“buenos contactos” que son aquellos que tienen influencia porque llegan a mucha e importante gente) aumenta su valor personal ante el resto del grupo.
Por último, el capital social de una persona crece cuando es capaz de mantener conexión con diversos grupos disjuntos, (que no se conocen ni se sienten cercanos entre ellos) porque actúa como nodo que le permite crecer e interconectar afinidades e intereses diversos. El individuo que accede a ese nivel es, desde ese momento, un conector, una “persona importante” capaz de servir de puente entre grupos y, en consecuencia, dotada de poder.
Todo ello parte de un hecho evidente: con las redes la velocidad de construcción de capital social crece y se acelera: permite iniciar relaciones mucho más rápidamente y acelerar el crecimiento de nuevas redes personales y de servir de nodo de colectivos diversos.
De lo dicho, merece concluir con una pregunta: si esas leyes del networking avalan sus ventajas como referencia para la construcción del valor de las personas: ¿Qué experiencias se pueden deducir para sistematizar la red como factor de creación de valores colectivos?
Internet ante la privatización de la sociabilidad
Es evidente que el tipo de desarrollo económico impulsado por el capitalismo genera unas nuevas condiciones económicas que empujan a la disminución de la sociabilidad tradicional de base comunitaria basada en el contacto físico en el barrio o en el trabajo. Y que la economía digital ha supuesto un paso más al favorecer la individualización de las relaciones laborales, empujando la sociabilidad hacia lo que algunos consideran su privatización.
De algún modo, Internet sería un paso definitivo hacia el triunfo del individualismo. Pero no parece que sea así. Como señala Castells, su contribución sería, en todo caso, ofrecer un soporte material que contribuye a su extensión, pero sobre todo a su transformación.
El análisis obliga, además, a distinguir entre sujetos: no es lo mismo decir que Internet desarrolla los comportamientos previamente existentes (individualistas y de otro tipo) que afirmar que los comportamientos humanos preexistentes se apropian, modifican y amplifican en Internet a partir de lo que son. De la primera acepción se puede deducir que la tecnología e internet construyen un mundo desconectado e inhumano. De la segunda, que los humanos deben encontrar el mejor uso de un instrumento muy poderoso para las relaciones sociales. La primera induce al determinismo, la segundo a la acción política.
Precisamente, los cambios que el individualismo sufre en la red son radicales porque lo que hace internet es ofrecerle una salida colectiva, un salto cualitativo respecto a lo que supone la mera yuxtaposición de individuos aislados. Internet facilita al individuo ser un componente de una estructura social compleja, ya que la interacción social en línea juega un rol creciente en la organización global de la sociedad.
Precisamente, si la economía digital es, en muchos aspectos, la economía dominante lo es por su capacidad para amplificar la interacción social entre lo real y lo virtual y extraer rendimientos crecientes de ella.
De modo que la resultante de los cambios que propicia la red no puede identificarse, en absoluto, con la destrucción de la sociabilidad y lo colectivo ni con la muerte del nosotros y el ensalzamiento del yo sino con la construcción de un nuevo tipo de sociabilidad.
De alguna forma, toda comunidad es un conjunto de redes centradas alrededor del individuo; son, como las denomina Castells, “comunidades personalizadas” en el sentido que su sociabilidad se construye gracias a las estrategias individuales de sus miembros y no por medio de dinámicas de convivencia del tipo “todos con todos”, propias de los espacios públicos
De este modo, los dominios personales o las cuentas en las redes sociales serían la expresión de la individualidad de cada persona y, al tiempo, el soporte de la conexión con los diversos colectivos y grupos con los que se relaciona y en los que se concreta el «modo de estructuración específica del vínculo social».
De modo que, las redes en línea, cuando logran cierta estabilidad, acaban engendrando verdaderas comunidades que, aunque se sigan tildando de virtuales son, más bien, redes de sociabilidad a geometría variable y de composición cambiante.
¿Es posible construir lazos fuertes en red?
Lo expuesto no significa que la sociabilidad virtual no tenga singularidades. Por un lado, alimentan comunidades reales, es decir, generan relaciones y redes de relaciones humanas, generan sociabilidad… pero con ciertas singularidades.
Los trabajos realizados por Barry Wellman, desde Toronto, y por Marcia Lipman, desde Berkeley, junto a otros sociólogos, sobre cientos de comunidades virtuales, permiten explicarnos cómo es la realidad de la vida social en Internet.
Lo más interesante de la lógica específica de la sociabilidad on line es la idea de que vincula a comunidades de personas basadas en una doble vinculación: por un lado, los intereses individuales y, por otro, las afinidades y valores que saltan por encima de los límites físicos de lo cotidiano, tanto en el lugar de residencia como en el lugar de trabajo. De modo, que lo que llamamos comunidades virtuales puede tomar una doble forma, tanto de SOCIEDAD como de COMUNIDAD, en el sentido desarrollado por Max Weber, es decir, pueden responder a un doble vínculo de interés (“sociedad”) y/o de un sentimiento de pertenencia de carácter afectivo y tradicional (“comunidad”).
La nueva sociabilidad suma la que se genera entre personas, nacida de la cercanía y con coincidencias en su entorno físico, y la que se produce entre las que “se buscan” para compartir algo. Se trata de un tipo de relaciones que requieren voluntad de construir nuevos lazos afectivos y de interés, a partir de identidades poderosas, pero también de coincidencias en cosas pequeñas, como podría ser salir en bicicleta, por ejemplo.
Pero ¿qué tipo de lazos construye la nueva sociabilidad on line? ¿Son lazos superficiales o débiles o pueden desembocar en lazos fuertes?
Las investigaciones citadas informan que los individuos tienen normalmente, como término medio, no más de seis lazos fuertes fuera de la familia y, al mismo tiempo, cientos de lazos débiles. Pues bien: Internet destaca, por un lado, por su capacidad para desarrollar nuevos lazos débiles pero, sobre todo, es excelente para continuar y reforzar los lazos fuertes que existen a partir de relación física.
Las quedadas de diversa índole, las citas a ciegas, o, en otro orden de cosas, las protestas en la calle convocadas de forma descentralizada desde las redes, no son más que modos naturales en que se prolonga y fortalecen los lazos, inicialmente débiles, nacidos en comunidades virtuales hasta convertirse en fuertes.
Lo evidente es que, cada vez más, el inicio de las relaciones se produce en el mundo virtual. Muchos lazos sociales que serían demasiado complicados de mantener off line, que no pueden ya ser in situ, se pueden establecer en red, de modo que es lógico que Internet sea visto, para el conjunto de la sociedad, como una oportunidad para desarrollar relaciones personales y construir vínculos a partir de intereses concretos.
La efectividad de la red para vehicular intereses concretos
El siguiente paso es identificar su efectividad, cualidad que depende de diversos factores.
- Son más efectivas cuanto más están ligadas a tareas concretas, a hacer cosas. El desarrollo de organizaciones de interayuda, de solidaridad, de reforzamiento de una vivencia compartida o de colectivos homogéneos que se prestan servicios entre ellos, (personas mayores en el caso de Seniornet en Estados Unidos, una de las redes más populares)
- Son más efectivas para campañas concretas con una temporalidad determinada y objetivos precisos que para estructurar organizaciones estables o conectadas por objetivos abstractos. Internet permite la flexibilidad y la temporalidad de la movilización, pero manteniendo al mismo tiempo un carácter de coordinación y una capacidad de enfoque de esa movilización.
- Tienen más éxito cuanto comparten valores, persiguen intereses comunes o experimentan identidades asociadas con una voluntad de futuro: más en lo que quiero ser que en lo que soy. Las redes que comparten valores (religiones, ecologismo, feminismo) o comunitarios fuertes (independentismo catalán) o experimentan identidades asociadas a injusticias o marginalidad (LGTBI), sobre todo cuando buscan la movilización social, salen fortalecidas en su versión virtual.
- Son más efectivas cuando se refuerzan entre el mundo virtual y el físico. Al estudiar la influencia que tienen las nuevas comunidades sobre las sociabilidades preexistentes, la conclusión más clara es que ambas se refuerzan. Es decir que cuanto más, más, cuánto más red social física se tiene más se fomenta la nueva conexión en Internet; cuanto más se utiliza Internet, más se hace para que revierta en nuevas conexiones físicas que añadir a las preexistentes
El resultado de lo que ya conocemos ha producido una mutación radical de comportamientos. Tantos, que cuando la socióloga Belen Barreiro quiere hacer una prospectiva de “la sociedad que seremos”, imagina un mundo desigual cuyas conductas clasifica en cuatro grupos definidos por su relación con la red: analógicos empobrecidos, analógicos acomodados, digitales empobrecidas y digitales acomodadas. De modo que, sometidos a la presión de la creciente desigualdad, vislumbra que los empobrecidos digitales son capaces de reaccionar desde lógicas de rearme ciudadano mientras que los analógicos empobrecidos tienen tendencia a reaccionar condicionados por el miedo y la parálisis.
La nueva sindicación de voluntades: masas, multitudes e individuos
Ya hemos visto que la resultante de los cambios que propicia la red no puede identificarse, en absoluto, con la destrucción de la sociabilidad y lo colectivo ni con la muerte del nosotros. Y que el principal rol de internet es propiciar una salida colectiva al individualismo.
En contra de lo que pueda parecer los movimientos sociales que han ido construyendo un “nosotros” a lo largo de la historia han surgido siempre con una gran aportación de lo individual.
El historiador Eric Hobsbawm[2] señala que lo que denominamos movimiento obrero no cristalizó en torno a los “nuevos proletarios de las factorías”, sino que los trabajadores pobres más conscientes fueron los maestros, los artesanos preindustriales independientes, los trabajadores autónomos en pequeña escala (impresores, sombrereros, sastres…), muchas veces con servicios a domicilio, cuyos comportamientos “normales” identificaríamos hoy con el individualismo, pero que fueron profundamente alterados por la revolución industrial.
Cualquier mirada sobre los orígenes sociales de los miembros del 15M, Occupy Wall Stret o similares detecta también múltiples conexiones con grupos sociales con propensión al individualismo, que sufren un deterioro parecido a las capas mencionadas en el origen del movimiento obrero: esta vez clases medias urbanas, con estrategias vitales singularizadas, aunque degradadas y precarizadas por el cambio tecnológico, pero, al tiempo, habituadas a compartir una “conversación universal” y cotidiana a través de las redes sociales.
Sus acciones, sin embargo, difícilmente pueden identificarse con la “revolución de las masas” pues denominarles masa supone, según el concepto popularizado por Ortega y Gasset, encuadrarles entre aquellos que se sienten “como todo el mundo” y, sin embargo, no se angustian; es más se sienten a sus anchas, al reconocerse idéntico a los demás”.
Encajan, más bien, en lo que la sociología moderna denomina multitudes, un término que tiene que ver con la cultura digital que les concede nuevas cualidades dotadas de una fuerte identidad personal. La diferencia tiene también sentido histórico: si la idea de masas está enraizada en el capitalismo industrial, en el que el individuo se perdía en un cuerpo social uniformemente degradado, las multitudes corresponden al capitalismo excluyente y a colectivos con capacidad para la identidad personal dispersamente degradados.
Esa realidad social tiene una consecuencia directa: ya no es posible agrupar al conjunto de los ciudadanos en torno a cuerpos simplificados y homogéneos, con una voluntad única, sino que el sistema tiende a una multiplicidad social de sujetos interconectados en red con capacidad para alimentar nuevos comportamientos colectivos. Esta realidad no ha encontrado todavía formas orgánicas, estables pero flexibles, que revitalicen a las organizaciones políticas y sociales más tradicionales.
La Red como instrumento de cohesión de trabajadores dispersos
Los sindicatos, los tradicionales representantes del mundo del trabajo, que han sufrido la dispersión de efectivos de su base social, tienen el reto de imbuirse en las nuevas condiciones objetivas y asumir nuevas formas de cohesionar lo disperso incorporándose a la lógica que está permitiendo el auge de los movimientos de masas en todo el mundo.
Aprender de las pautas que aumentan la efectividad de las acciones descritas anteriormente supone asumir el termino de multitudes y huir de la lógica de sindicato de masas (el sindicato IG Metal lanzaba una versión digital, http://faircrowd.work que incorpora croud=multitud en su denominación). Supone también saber integrar las dinámicas físicas y virtuales, para retroalimentar ambas, y abrirse a formas organizativas puestas en marcha por sindicatos nativos digitales como freelancersunion y coworked.
Resuelta curioso que sea el bufete Cuatrecasas el que se ocupe de resumir algunas pautas concretas del sindicalismo digital que se sitúan en línea con lo aquí expuesto:
- Plataformas de peticiones. Desarrollar herramientas tecnológicas que permite a individuos y grupos lanzar campañas informativas o de denuncia o unirse a las de otros, que incluyen consejo y apoyo para su éxito. (trabajadores por horas de Netflix)
- Redes sociales. Campañas de descrédito para producir un daño reputaciones a una empresa mediante campañas virales. (OUR Walmart, en 2012, vinculada a negociaciones salariales).
- Foros de reunión para poner en común sus experiencias y simplemente comentar las condiciones de trabajo. (foro r/mTurk, en Reddit, o el buscador Turkopticon en Amazon)
- Cooperativismo digital. Fomento de cooperativas digitales con plataformas propias que ponen en contacto directo a trabajadores y clientes, evitando así los costes de intermediación. (Coopify, en Nueva York)
No son tareas menores las que se encuentran detrás de esas formas de abordar los nuevos conflictos. Pero la red propicia además un nuevo nosotros que transciende lo inmediato más corporativo limitado a las demandas económicas.
La formación de un nuevo sindicato en Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, que no pretende negociar con la compañía nuevas condiciones laborales, sino velar por los principios de igualdad en el trabajo y por la observancia de principios éticos en el modelo de negocio, apunta claramente a cuestiones de interés general relacionados con la democratización de la economía.
Tarea hay. La construcción de un nuevo “nosotros” espera en el horizonte.
Ignacio Muro Benayas
[1] Sirvan estas líneas como homenaje al sabio y amigo, Antonio Rodríguez de Las Heras, catedrático y director del Instituto de Cultura Y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid, desgraciadamente fallecido por el Covid en mayo de 2020. Ver “La red es un bosque”, editorial ALT Autores, 2017
(2) Hobsbawm: «Trabajadores: estudios de historia de la clase obrera» (septiembre 1979). Tapa Blanda


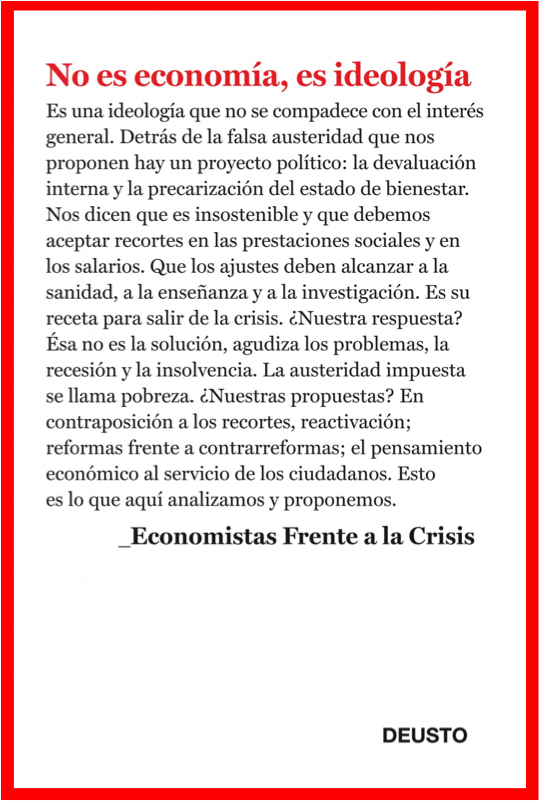

Gracias por la información. Son aportaciones muy interesantes que habrá que leer varias veces para encontrar su efectividad para armonizar el desarrollo del modelo de relaciones laborales con el desarrollo del movimiento sindical. Espero que otras personas del interno sindical también lo lean y le sigan dando vueltas. Saludos.
ralcocel
07/04/2023 at 08:27